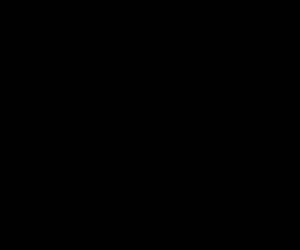Por Lucía Sant (*)
Me llegó la invitación para participar de un evento para periodistas en Colombia. El programa era de lo más atractivo, más allá de las actividades diarias muy prometedoras, el país estaba en la lista de mis preferidos de Latinoamérica. Por supuesto que no dudé un segundo en confirmar, pero para asegurar mi lugar dentro de los otros 50 periodistas invitados debía enviar el ticket de vuelo para esa fecha.
Yo argentina, de Jujuy, con cepo, con impuestos irrisorios, cuidando el mango y con más ganas que dólares en mi haber, empecé a buscar pasajes.
Navegué durante dos meses buscando las mejores ofertas y rutas que me conectaran desde Jujuy hasta la ciudad de Cali. Las low cost eran mentirosas y cruzar por tierra hasta Chile para tener otra opción me salía igual de caro que salir desde Ezeiza. Las opciones que buscaba desde Córdoba y Buenos Aires eran abrumadoras, me arrojaban tickets como si estuviera por viajar a Madrid.
Esperaba unos días y volvía a mi búsqueda esperanzada mientras corría el tiempo y la fecha de confirmación se acercaba. Tenía que encontrar el vuelo.
Le dí mil vueltas y concluí que sí o sí tenía que volar fuera de Argentina, entonces opté por Paraguay.
Efectivamente desde Asunción el vuelo me costaba literalmente la mitad o un poco menos. No dudé y por medio de un amigo que vive allá logré tener mis tickets.
Faltaba mucho para el viaje por lo que tenía tiempo para organizar cómo llegar a Asunción la noche antes del despegue.
Nuevamente busqué opciones y la única viable era tomar un bus desde la ciudad de Güemes en Salta hasta Clorinda, provincia de Formosa. Eran varias horas pero no me molestaba, con mate y libros se soluciona.
Me embarqué a la aventura con mi super maleta y mochila, lo único pendiente por resolver era el cruce desde Clorinda hasta Asunción, un detalle no menor pero como llegaría a las 10 de la mañana a la terminal no me preocupé, tenía tiempo suficiente para tomar algún remis o Uber que brindara el servicio.
Viajé sin problema alguno, me despierto en destino. Apenas se detiene el bus se empieza a escuchar voces de afuera que indicaban el movimiento de una ciudad a pleno. Agarro mis cosas y cuando se abre la puerta del bus entra una nube de polvo caliente que me deja ciega. Pregunto al chofer si esa era la terminal y lo afirma, entonces bajo.
No entendía por qué había parado sobre una calle de tierra solitaria alrededor de un descampado. ¿Me habré confundido?, pensé.
Automáticamente los changarines, maleteros o buscas se agolpaban gritando: “cruce, cruce, cruce” para ver quien ganaba primero un cliente que quisiera ir a Asunción. Entonces consulto a uno de ellos y me indica el auto para llevarme. Veo un auto de apariencia sospechosa, negro, polarizado y muy maltratado. Miro alrededor, era tierra de nadie la gente empieza a marcharse y el lugar de a poco queda solitario. Mis nervios aumentan y el corazón se acelera. Este detalle no estaba en el plan, se supone que todo sería normal, una terminal de buses normal, un taxi normal y un baño normal. Nada de eso existía a la redonda.
Voy a una boletería y veo lugareños comprando pasajes junto a un gendarme, me dió “seguridad“ le explico que quería ir a Asunción y me pregunta por cual puente querría cruzar. ¿Dos puentes?, tampoco lo sabía.
Un señor de estilo campesino se ofreció a llevarme en cuanto terminase su trámite y me dió más confianza. Era mi única opción.
Salimos de ahí, nos dirigimos a un vehículo y le dice a un conocido algunas palabras en guaraní. Yo rezaba por dentro. Nos subimos a una camioneta rastrojera y entendí que el chofer iba con un porcentaje, claro acá todo servicio se terceriza.
Llegamos a una feria grande con carpas, lonas, gazebos y sábanas que colgaban del cielo. Una frontera temerosa. El señor toma mi maleta y me indica que lo siga. Yo no entendía nada, al menos había gente, podía gritar en caso de necesitarlo pero seguro nadie lo advertiría.
Ingresamos por pasillos angostos y laberínticos, los aromas iban cambiando el sabor de mis papilas a medida que avanzábamos. Los pisos estaban baldeados por sectores, mientras saltaba los charcos se escuchaban unos diálogos en guaraní indescifrables.
Subimos unas escaleras, cruzamos una pasarela angosta tipo puente colgante y vimos toda la feria en perspectiva. ¿En qué momento llegué acá?, pensé.
¿Qué hago metida acá? Ya no hay escapatoria. Sigo.
De repente se abre camino y llegamos a una playa de estacionamiento pedregosa y polvorienta, el guía me dice: “llegamos”.
Creo que mi cara de desconcierto y miedo a la vez lo sensibilizaron un poco ya que se ofreció a esperar conmigo el “bus” que me llevaría a Asunción.
Llega el rodado clase 80’ abriendo camino entre feriantes a bocinazos y comienza a regir la “ley de la selva”. Que gane su butaca el que pueda.
Logro subir con mi maleta gigante y pago extra porque ocuparía un lugar en pasillo, lo asumo riéndome. A esa altura me sientía perdida por perdida. Me ubican al fondo en un asiento individual junto a la ventana por la que saludo amablemente al señor y me doy cuenta que según mis cálculos la cantidad de gente que intentaba ingresar era inversamente proporcional a los lugares disponibles del colectivo. Tengo que mover la cabeza para esquivar bolsas de papas, cajas de vinos, paquetes de encomiendas, bolsones de ropa, comida y seguramente alguna jaula con gallina que no llegué a ver.
Empecé a reír por dentro al son del pitido paraguayo que me aturdía. Seguía subiendo gente con cien bultos cada uno y no cabíamos más.
Apropiada de la ventana me arrinconé más con mis pertenencias intentando hacerme chiquita, para que nadie me dijera que tenía que viajar parada o sentada en alguna caja para usar el asiento de depósito.
Ahí muerdo.
Arranca el motor, el chofer pone primera y muy lentamente puede avanzar. Logramos una velocidad de 30 km por hora con 45 grados a bordo en todo el viaje. La tripulación iba colgada del pasamanos, los pasajeros triplicábamos la capacidad máxima de la nave y el camino era de tierra.
Luego de un tiempo llegamos al pavimento que se hizo camino vecinal, calle y luego una ruta.
Yo seguía pegada a la ventana cuando de repente el paisaje empieza a cambiar. De lejos veo un río, el marrón seco del suelo se transforma en cesped hidratado con palmeras tropicales, la postal era otra.

Tomo esa foto que parece Miami y la subo a mi historia de IG contando que estoy en Miami. La gente lo cree y me tira corazones, yo muero de risa. Si supieran que solo me falta la gallina.

(*) Ojos del mundo