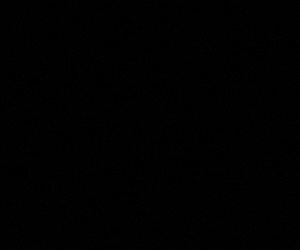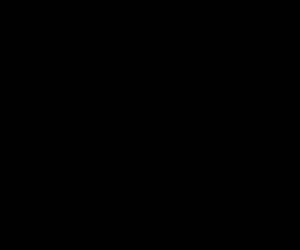Por Alejandro Bovino Maciel
Las descripciones de estas notas corresponden a un viaje por el sur de Italia que hicimos con mi hijo adolescente en 2015. Se trata de una novela (Trigonometría) que se cuenta cómo inició y lo que siguen son párrafos descriptivos de algunos sitios que visitamos. Pero no deja de ser una novela, por eso incluí el inicio, para que el lector/a tenga presente cómo comenzó esta trama.
Comencé el viaje llevándome a cuestas, como Eneas, a mi padre y a mi hijo. Mi padre murió en el infausto año 2002 pero siempre lo llevo conmigo, aún antes de morir y antes de vivir. Mi único hijo ni siquiera es mío. Se cruzó en mi camino cuando tenía cuatro o cinco años y estaba prácticamente abandonado. La madre, una mujer menuda, ágil, fría y joven, aunque bastante avejentada, limpiaba trastos en una pileta mientras el niño moqueaba en el barro, enflaquecido y rotoso. “Me lo llevo”, dije casi en broma “usted no lo necesita”.
La madre nada dijo. Se limitó a encogerse de hombros y me explicó que el nene no tenía padre o que no lo conocía, ella misma lo había perdido al quedar embarazada porque el hombre era de un sitio lejano que ni siquiera recordaba y el amor había sido tan fugaz como el deseo. Luego ella encontró otro hombre de quien ya estaba esperando un hijo, pero el nuevo marido detestaba al niño del pasado, al hijo sin padre; hizo un chistido de fastidio y entró en la casa por una puerta desvencijada.
El niño me miró fijo. Desde dentro de la casa hecha una tapera, se escuchaban llantos y gritos de otros niños. Las leyes del mercado arrastran los códigos de la pobreza.
Cuando volvió, la mujer, con el rostro demacrado apenas musitó:
—Ayúdeme, por favor.
Cuando saqué la billetera hizo una señal con la mano como si me atajara. Y agregó:
—Eso me ayuda hoy, pero mañana sigo igual. Ayúdeme de verdad.
—¿Cómo? —pregunté un poco desconcertado.
—Llévese al chico —y lo señaló con un gesto— aunque sea un tiempo, yo no puedo más. Un día de estos mi marido… —se contenía para no llorar, no sé si por dignidad o por no mostrar debilidad frente a su hijo que le miraba como si estuviese comprendiendo toda la situación. La mujer me estaba regalando un hijo. Sentí que la tierra que pisaba no estaba firme. Me miré las manos, di vueltas en la cabeza varias cosas, me venía el recuerdo de mí mismo a la misma edad del niño, cuando todos mis compañeros se iban del colegio y yo, que vivía como pupilo en el internado, me quedaba solo entre las columnas del patio y las luces doradas del crepúsculo. Ahí decidí:
—“Me lo llevo, señora”, grité. El sol rayaba en plena siesta, el chico me ofreció algo del suelo, un pedazo de hueso o algo así mirándome fijo con el rabillo de sus ojos rasgados. Me dijo que se llamaba Pedro Pablo masticando las palabras ásperas que le adjudicaron desde el nacimiento. El nombre no me gustó, me sonaba como un mazazo más en el aturdimiento del calor de esa tarde desvaída. Lo cargué en mis brazos y le dije en un firme tono de orden: “desde ahora te llamarás Martín” para bautizarlo de nuevo. Pesaba casi nada, tan delgado y arruinado como estaba. “Martín” repitió y me abrazó el cuello asiéndose con fuerza.
Nunca más volvió a desprenderse de mí.
. . . .
Quise hablarle pero levantó una mano, haciéndome ver que mis preguntas lo fastidiaban y se mantuvo absorto frente a la ventanilla del avión viendo ese paisaje fantástico de luces y sombras del Nápoles nocturno, mucho más irreal que un reloj que pide cerveza.
— ¿Ahí vamos, papá?
—Sí.
Era la primera vez que viajábamos en avión y hasta ese momento todo le parecía anodino hasta que llegó la impactante pero frágil visión de una ciudad en la oscuridad, encandilada a espaldas del mar. Respiraba hondo como si quisiese meterse el aire con el paisaje de luces. Estaba fascinado.

Decidí guardar silencio hasta que el avión empezó a carretear largamente por la pista.
Del pasado sólo podemos recuperar imágenes y sentimientos, todo el resto lo ha devorado el tiempo, que nos acosa y nos acusa utilizando sus fantasmas.
Es verdad: no se me puede dejar solo ni un momento.
. . . . .
Desembarcamos en el Grand Hotel Europa de Nápoles, que tenía en la vidriera uno de esos pesebres navideños que recrean, entre la reducida escena central del nacimiento, cientos de pequeñas imágenes de napolitanos jugando naipes, trabajando, arreando ganado, cocinando, y varias mujeres hilando con expresiones de franca conversación congelada en ese instante que el artista hizo presente continuo. Como todo arte, la imaginería nos propone una especie de trampa: creer que el tiempo no existe, que la sucesión de los hechos es una mera ilusión como aseguraban los eleatas ya que mañana por la tarde podríamos volver a observar detenidamente las distintas escenas y hallaríamos al mismo señor obeso jugando con las mismas barajas frente al mismo marinero barbudo que blande un as de espadas en la mano derecha. La jugada quedó para siempre paralizada en esa estampa que traman las pequeñas figuras de terracota vestidas con sedas y telas. Martín se agachó en cuclillas para observar con divertido detenimiento las distintas secuencias entre las cuales estaba el portal (un edificio grecorromano semiderruido) con el Niño, la Virgen y San José, que hacía falta buscar con cierto detenimiento para encontrar entre ese universo napolitano y pastoril en el que lo instaló el anónimo artista. Un enjambre de ángeles colgados por medio de hilos transparentes colaba con túnicas vaporosas y alas casi heráldicas el cielo estrellado de fondo.

Mientras facilitaba los documentos que me solicitaban para el registro del hotel, Martín, que seguía absorto mirando el nacimiento napolitano, me señaló una mujer vieja con una rueca que parecía conversar de cosas banales con su vecina. La escenografía era muy realista, demasiado prosaica para formar parte del mundo sagrado que pretendía representar el autor. Después me indicó la sala de otra casa donde una familia parecía departir alrededor de la mesa mientras un gato rondaba.
. . . . . . . .
Cuando mi hijo se siente contrariado, se encierra en sí mismo como un caracol. El caracol se mantenía callado, se calzó los auriculares al regresar, habrá puesto alguno de esos espantosos reggaetones con los que se hace electroshocks a diario. Decidí hacerle una trampa escogiendo el camino más largo: tomé por el Corso Arnaldo Lucci y luego por la Vía Amerigo Vespucci hasta el maravilloso puerto. Pude comprobar que acerté en mi apuesta porque el caracol movía la cabeza rítmicamente mientras caminábamos por la maravillosa Nápoles nocturna. Era la Vía Láctea rutilando incandescente, contorneando el regazo cóncavo del mar que se escuchaba rugir en vaivén interminable, miles de luces alumbrando miles de vidas desovilladas al amparo del anonimato, con sus fiestas y terrores.

Cada ciudad tiene su forma de refugiarse en la noche.
Nápoles se refleja copiada en luces contra el mar: titilan distintos colores como una constelación que retrata en las aguas una ciudad tan fabulosa como la cuentan los cronistas antiguos que se maravillaron con los contrastes y terrores de este mundo que está en las costas de la Campania pero al mismo tiempo tiene la puerta del Infierno en sus márgenes. Nápoles, entonces, está a medio camino entre la vida que se reproduce y la muerte que la aguarda bajo la quieta lámina del lago Averno que custodia en los márgenes. O las emanaciones sulfurosas del cráter del Vesubio que la custodia en el fondo.
Retomé por Corso Garibaldi pasando frente a la estación de trenes hasta Via Firenze muy oscura, con papeles y trastos tirados de nuevo por todas partes. Via Firenze se continúa con el Corso Meridionale donde nos esperaba el Grand Hotel Europa con la vitrina del pesebre navideño.

. . . . . . . ..
—¿Adónde vamos, pa?
—A un sitio donde hay unas ruinas de un templo griego que tiene más de 2000 años. Era el santuario de Apolo, el dios de las artes, las ciencias y las profecías.
Hacía calor, el sol empezaba a rayar en Campania como en Corrientes, a media mañana, con sopor. Entré en un bar buscando agua gaseosa y salí con un espumante bien helado. Lo hice envolver en un papel. Iba tomando a sorbos que me hacían cosquillas en la garganta, ah, dulce melodía para ese tacto exquisito que tiene el paladar alto donde se mezclan promiscuamente gusto, olfato y las vibraciones de las burbujas al deshacerse. Trasbordamos a la Circunflegreana / Cumana. Martín fichaba atentamente el vagón del tren, limpio por donde se lo mirara y con un pasaje mestizo donde nos reuníamos dos argentinos con indios, napolitanos, malasios, unos cuantos somalíes, chinos y teutones o escandinavos. El efecto de la botella de espumante se hizo sentir cuando llegábamos a una estación que creí que sería Lucrino, pero podría haber sido Fusaro, Arco Felice o Lucola. Bajamos y creo haber preguntado a alguien por L’Averno.

Nos encontramos en una especie de anfiteatro o inmensa olla con piso de piedra calva, sin un arbusto, como si repentinamente el desierto de rocas hubiese secuestrado el paisaje: los Campos Flégreos. A ese inmenso nido de piedras le brotaban bocas como pústulas, que dormían supurando densos vapores con olor caliente a sulfuros y azufres. El humo y la niebla parecían abrirse paso entre las piedras grises que adoquinaban aquel sitio. Aunque el día estaba brillante aquel lugar permanecía brumoso y gris, todo el colorido del viaje parecía haberse esfumado en ese blanco y negro siniestro que nos rodeaba. Éramos los únicos dos vivientes perdidos en ese recinto.
—¿Cómo llegamos aquí? —dije.
—No sé, vos me trajiste, pa. No me gusta este lugar. Vamos.
Costaba subir la breve cuesta para retomar algún camino. La tierra que pisaba estaba caliente en varios tramos. De una de esas bocas abiertas en la tierra maldita se expandió un gajo de miasma que me escocía en los ojos. Todo ardía en esa caliginosa atmósfera del Infierno. ¿No sería la puerta que buscaba Eneas para encontrarse con su padre muerto?

. . . . . . .
Nápoles aparecía tendida sobre la playa del Golfo. El cabrilleo prolongaba la luz con pizcas de centellas formando caminos en las ariscas aguas que se mecían y amansaban la arena, o se empecinaban en luchar contra las piedras, ya grises de indiferencia. La incuria del tiempo permitía ese lento desgaste de sus criaturas sometidas a la eterna lucha sin sentido. En el Passaggio Castel dell’Ovo una vereda de piedra con lánguidas farolas elegantes a ambos lados nos acercaba desde la Via Partenope a la gigantesca mole grisácea y dorada del Castel dell’Ovo.
Parece que lo levantaron en el siglo XII como palacio real sobre un túmulo donde, de nuevo nuestro amigo Virgilio, había enterrado un huevo mágico que protegía a Nápoles. Como una lengua de riscos, la mole se adentra en el corazón del Tirreno y a lo largo y ancho del tiempo, que nunca cede, fue alternativamente palacio real, cárcel, fuerte, arsenal. Hay restos de construcciones de todos los tiempos emparchadas unas a otras, desde algunas murallas romanas, sillares medievales, ventanas normandas, herrerías españolas y decoraciones napolitanas. Habiendo encerrado en el centro el huevo mágico, palimpsestos de piedra fueron socavando y elevando torres, paños, muros, celdas, salones, patios sin olvidar que desde afuera debía representar una fuerza de contundencia casi feroz.
Martín miraba todo con detenimiento, se quitó los auriculares como si el sonido del reggaetón lo perturbara para escudriñar la soberana placidez del castillo.
—¿Así sería el palacio de nuestra Reina, pa? —dijo sonriendo.
Ya estaba imaginando por su cuenta albergues para las criaturas hechas de humo que la narración había instalando en su mente. Ya convivía con ellas.

—Seguramente, como habrás visto es una Reina muy segura de su poder, no se conformaría con menos que esto.
—¿Y para qué levantaron este palacio?
—Ahí están los datos en el cartel —dije señalando.
—Está en italiano, no entiendo nada.
—En el año 1128 dice allí levantaron la primera parte como residencia de los reyes de Nápoles. Antes del palacio aquí estaba una villa romana de un tal Licinus Lúcullus y por entonces este lugar se llamaba Lucullacum. El último emperador de Occidente llamado Rómulo Augusto fue encerrado en una celda acá hasta que lo asesinó Odoacro, el capitán de los invasores hérulos. Con Rómulo Augusto degollado allá por el año 511 murió la Edad Antigua y nace la Edad Media, ¿ves por qué es importante atar todos los hilos sueltos, Martín?
—¿La historia?
—La historia de Occidente es también nuestra historia. La historia de ese cuchillo que no te deja descansar en paz también es nuestra historia.
—No quiero hablar de eso.
—¿Por qué?
—No.
(*) Escritor. www.alejandrobovinomaciel.webador.es