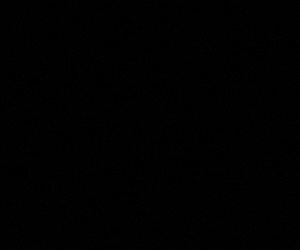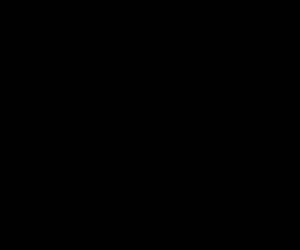.
«En 40 años de fundada la ciudad, las principales órdenes religiosas estaban en Córdoba. Desde sus orígenes, Córdoba fue católica», resume el sacerdote Carlos Ponza quien realiza mensualmente un apasionante recorrido histórico-espiritual por sus calles, museos y templos. .
El tiempo no corre en el precioso patio de estilo español del Museo de Arte Religioso Luis de Tejeda, en el corazón de la ciudad de Córdoba. La imagen de la cúpula o el cimborrio de la Catedral sigue siendo la misma que en el siglo XVII, XVIII y subsiguientes. Es un secreto a voces; allí está, accesible a quien desee deleitarse. La ciudad está abarrotada de huellas artísticas, históricas y patrimoniales en pocas manzanas alrededor de la antigua plaza mayor o plaza de armas (hoy San Martín), pero hay que saber encontrarlas.

El sacerdote Carlos Ponza realiza mensualmente un apasionante recorrido histórico-espiritual por sus calles, museos y templos. El circuito comienza en la plaza que desde su fundación se erigió como centro económico, familiar, civil y político de la ciudad. Enfrente se ubican dos de las instituciones fundamentales de la colonia: el Cabildo y la iglesia matriz, luego Catedral. Ambas separadas por el pasaje Santa Catalina, la única calle del trazado primitivo que queda en Córdoba. Ponza explica que en el centro de la plaza se encontraba la picota, alrededor de la cual se leían los decretos del rey de España, se ajusticiaba a los delincuentes y la gente se informaba y hacía sociales. Era el pulmón de la ciudad.

Para comprender el contexto, Ponza explica que desde sus orígenes Córdoba fue católica. En su trazado en forma de damero se destinaron manzanas completas a la espera de la llegada de las órdenes religiosas. Los franciscanos fueron los primeros en arribar en 1575, dos años después de la fundación. Les siguieron los mercedarios, los jesuitas y, por último, los dominicos. “En 40 años de fundada la ciudad, las principales órdenes religiosas estaban en Córdoba”, resume Ponza. La presencia de los jesuitas fue clave para el destino de los cordobeses. En su proyecto evangelizador para América, abrieron su noviciado y la casa de estudios, germen de la Universidad, por entonces la única en la región.
Caraffa en la Catedral
La iglesia matriz fue construida en diversas etapas, dirigidas por ingenieros jesuitas con la ayuda de los franciscanos. Es barroca, un estilo que el padre Ponza define como teatral, sinuoso, ondulado, de subida y bajadas. En la cúpula con volutas y giros se percibe la mano de obra indígena y su visión del mundo. En las esquinas de los campanarios los ángeles tienen trompetas, pollera de plumas, botas y calzas. La construcción duró un siglo y la arquitectura refleja el paso del barroco al neoclásico, a las figuras rectilíneas. El tímpano o frontis recuerda a los templos griegos. Es una verdadera joya con algunas curiosidades.

La preciosa puerta de roble tallado, por caso, pertenecía a los jesuitas, que fueron expulsados en 1767 por razones políticas en Europa. La decoración palaciega, tal como se la observa hoy, comenzó a principios del siglo XX de la mano del genial artista catamarqueño Emilio Caraffa junto a pintores italianos. El púlpito es una hermosura. Allí predicó Fray Mamerto Esquiú (enterrado en la Catedral) y el Cura Brochero como canónico del templo.
Caraffa se casó con una de sus alumnas Elisa Garzón, de una reconocida familia local. Y ese no es un dato menor. “El matrimonio le abre la puerta a la sociedad cordobesa y al mundo político”, explica Ponza. El artista pinta “La exaltación de Jesús” en telas que luego fueron pegadas en el techo. En el friso aparece la cruz, la Virgen, Santo Domingo, Dante Alighieri y un ángel con una mandolina. Pero eso no es todo. A la derecha, se observa una pareja: Caraffa y su esposa. “Con la glorificación de la Iglesia, Caraffa quiere pintar su propia glorificación. Están los santos, los que vencieron, los más importantes y él y su mujer también”, detalla el sacerdote. Sin dudas, hay un mensaje social.
A pocos metros de la iglesia, hoy cruzando la calle San Jerónimo, se encuentra la casa de los Tejeda, una de las principales en los primeros años de la ciudad. “Era una sociedad piramidal; el vivir más cerca o más lejos de la plaza indicaba la clase social”, recuerda Ponza. Allí funcionó en 1613 el primer monasterio femenino bajo el patrocinio de Santa Catalina de Siena. Y, más tarde, en 1628, el primer monasterio carmelita del país. Varias mujeres de la familia Tejeda ingresaron como monjas al convento. Desde 1968 funciona el Museo de Arte Religioso Luis de Tejeda donde se encuentra el tesoro de la Catedral. Es el museo de este tipo más importante del país.

Los jesuitas
Los jesuitas instalaron en Córdoba la Casa Provincial de lo que denominaban la provincia del Paraguay. Parte de su legado se encuentra en la manzana jesuítica, declarada Patrimonio de la Humanidad (año 2000). La Unesco destaca no sólo su valor artístico sino el proyecto original en conjunto, único en América Latina, que incluía un complejo de estancias productivas para sostener toda la misión, incluida, la Universidad. “Eran el pulmón evangelizador en toda la región”, refiere Ponza. La Compañía de Jesús parece una fortaleza pero por dentro es una hermosura barroca. El techo fue realizado con la técnica que se utilizaba para construir las quillas de los barcos. A cada lado de la nave central, hay una capilla. Una estaba destinada a los naturales (indios, mestizos, esclavos) y otra a los españoles, que hoy se utiliza como salón de grados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Los jesuitas impartían los ejercicios espirituales a los que acudían todos los cordobeses. Ponza dice que la ciudad se detenía para rezar. Con la expulsión de la orden (regresan definitivamente en 1853), la santiagueña María Antonia de Paz y Figueroa -conocida como Mama Antula-, se encarga de esta tarea. Se establece dos años y medio en Córdoba y le pide permiso al virrey para utilizar la Compañía de Jesús, por entonces clausurada, para realizar los ejercicios espirituales. Consigue la autorización y, por primera vez en la historia, los esclavos y mulatos participan en igualdad de condiciones que los españoles.

“Cuando nuestros próceres inspirados en la Revolución Francesa proclamaron igualdad, libertad y fraternidad, Mama Antula lo venía haciendo desde hace tiempo, inspirada en el Evangelio”, dice Ponza.
Pioneros
En el hoy Museo San Alberto vivieron los Duarte Quirós, comerciantes portugueses probablemente judios conversos, que tuvieron un solo hijo: el sacerdote Ignacio Duarte Quirós. Estudió en la Universidad y, agradecido a los jesuitas, donó la casa paterna para la construcción de un convictorio para los estudiantes varones que llegaban de todo el país. El pensionado estuvo bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Monserrat. Era la semilla de lo que un siglo después sería el Colegio Nacional de Monserrat. En el patio de esa casa -hoy museo municipal y donde antiguamente funcionó la primera imprenta del virreinato- hay una escultura que recuerda al sacerdote español José Antonio de San Alberto. Carlos Ponza explica que cuando llegó de España le llamó la atención la cantidad de analfabetos y niños sin familias en Córdoba y pidió al virrey la atención a los más desprotegidos: las niñas huérfanas. Fundó, así, las Teresas, la primera escuela femenina del Virreinato del Río de la Plata.