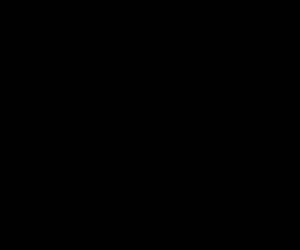«Lo que se ve en la calle es una forma de atraer a los turistas, atraer divisas. Eso es apenas una partecita. El Xantolo se vive en mi casa, con mi familia, con mis muertos, en el panteón, recordándolos, honrándolos»

Grecia (22) dibuja en mi cara una Catrina para celebrar el Día de los Muertos en Ciudad Valles, en la Huasteca Potosina, en el centro de México. La joven estudiante de maquillaje se esmera por dejarme parecida a la antigua “calavera garbancera” -creada por el caricaturista mexicano José Guadalupe Posada- que luego pasó a ser “La Catrina”, que popularizó el genial muralista Diego Rivera.
«El Día de Muertos es la fiesta más bonita del año», opina Grecia, en coincidencia con la mayoría de los mexicanos, mientras pega pestañas postizas, pinta de blanco los pómulos y dibuja una sonrisa desdentada. En media hora estoy lista para el Xantolo (se pronuncia “shantolo”), la popular celebración prehispánica, que se fortaleció durante la colonia. Es la más arraigada de México y Patrimonio Intangible de la Humanidad, declarada por la Unesco.

En las calles ya se siente el ambiente de Catrinas y huehues, enmascarados que danzan para “engañar a la muerte” vistiendo de hombres si son mujeres o de mujeres si son varones. Parece que el pueblo hierve de alegría, aunque el verdadero Xantolo (llamado así por los nahuatl), Santorum (para los tenek) o Día de Muertos (para los mestizos) se goza en la intimidad de los hogares o en los panteones donde descansan los muertos.
«Lo que se ve en la calle es una forma de atraer a los turistas, atraer divisas. Eso es apenas una partecita. El Xantolo se vive en mi casa, con mi familia, con mis muertos, en el panteón, recordándolos, honrándolos. Ese es el verdadero Xantolo, el de las casas, el ir al mercado a comprar la flor, la caña, la palma, el armar el altar todos juntos en familia. Poner las fotografías de los fieles difuntos, la ofrenda, esperarlos, hacerles el caminito con el pétalo de la flor de cempasuchil para indicarles cómo llegar y que puedan saborear todo lo que con mucho gusto les ofrendamos”, enfatiza Carlos Rodríguez Reyes, director de la revista Expresión de la Huasteca. “Para mí ese día es lo más importante y lo más sagrado. El Xantolo es mi Navidad», agrega.

En los cementerios y en la intimidad ocurre el encuentro amoroso con las almas de los difuntos que bajan desde donde estén para convivir con sus seres queridos, en una comunión sincera y alegre.
“En México no hacemos un culto a la muerte, sino que honramos a nuestros muertos. En realidad, nos reímos de la muerte. Algunos seres queridos se nos adelantaron, pero no los olvidamos y ellos tampoco porque todos los años vienen a visitarnos”, dice José Luis, un vendedor ambulante frente al reloj monumental de la ciudad de Pachuca.
Entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre se celebra el Xantolo, el reencuentro con las ánimas más queridas.
Los altares
En algunos de los “pueblos mágicos” del estado de Hidalgo comencé a saborear el Xantolo. En Real del Monte, a pocos kilómetros de Pachuca, ví mi primer altar en la calle, con sus colores, sus flores, sus calaveras y sus ofrendas. Impactante sincretismo cultural, mixtura de lo sagrado y lo profano.

Luego, me cruzaría con decenas. Allí donde hubiera un muerto para honrar, había un altar para admirar.
Alfonso Arévalo, historiador y periodista huasteco, confirma que Xantolo es una tradición ancestral donde participa toda la familia. «El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, cuando las almas de los niños vienen a visitar a sus familias que los reciben con estruendos de cuetes, de música de minuetes y disponen ofrendas en los altares como tamalitos de dulces, lo que les gustaba a los niños. El 2, se celebra el Día de los Muertos; en las ofrendas hay tamales con chile, cerveza, vino, aguardiente y se recibe a los muertos con rezos en sus domicilios frente al altar», enumera Arévalo.
En cada hogar, la familia levanta su arco de palmilla y de cempasuchiles, unas hermosas flores del color de la yema de huevo parecidas a claveles de muchos pétalos.

«Preservamos la tradición de recordar a nuestros seres queridos, los honramos, le hacemos el tributo. Es la fecha en la que ellos vienen a recoger sus pasos, a recorrer los caminos, las casas, a convivir, a estar con la familia, a comer y a tomar lo que le ponemos en la ofrenda, que es lo que les gustaba. Vienen a visitarnos y a estar con nosotros», resume Rodríguez Reyes.
Las calles huelen a copal, a incienso, y, también, a las flores de nombre difícil que emulan al sol, con las que se arman caminos de pétalos junto a velas (veladoras, en México) que guiarán a los muertos hacia el lugar donde se los espera.
Cada altar es original y único, con dos arcos. Por uno, entran las almas al regresar a la Tierra. Por el otro, retornan al inframundo.
Arévalo explica que el arco debe llevar 12 ramos de flores al frente, que representan los 12 meses del año, y siete travesaños, uno por cada día de la semana.
El humo del copal orienta a los espíritus y el agua se coloca para calmar la sed cuando las almas llegan desde lejos. En un plato se coloca un puñado de sal, símbolo de purificación.

«Cada altar debe llevar los elementos que representan tanto la vida como la muerte, un platito de sal y el agua no puede faltar en ningún altar de México. El agua es la dadora de la vida y es la que hace el traspaso a la muerte. El copal, con su aroma es el que atrae a nuestras ánimas benditas que nos vienen a visitar en estos días. Se guían por el aroma y el color de las flores de cempasuchil. Se encienden las veladoras que iluminan el camino y así pueden reconocer los altares. Se le pone a cada difuntito lo que le gustaba en vida, cigarritos, frutas. En la región no pueden faltar los tamales tradicionales y aquí se disfruta mucho el aguardiente y el buen café», me explicó Luis Emanuel Aguilar, la mañana del 1 de noviembre, en un callejón de Xilitla, donde preparaba un altar comunitario, de unos 80 metros, junto a otros hombres.
A la misma hora, en la plaza de ese encantador “pueblo mágico” (en México hay 121 que llevan ese nombre) armaban un escenario gigante a pocos metros de un curioso puesto de bananas fritas adornado de Catrinas, y atendido por Edgard y Sahir Garay. «El Xantolo es la fiesta del año», sentenció uno de ellos, detrás de su máscara de diablo.
Fiesta en el panteón
El último día de octubre, las floristas de cempasuchiles en Ciudad Valles esperaban en sus puestos callejeros a los clientes de último minuto. Vendían el ramo a 70 pesos mexicanos. «Sáquese una foto, damita», invitaban, mientras armaban un escenario inigualable con cientos de flores color oro y de las conocidas “mano de león”, moradas y suaves como el terciopelo, que parecen de utilería.
La madrugada del 2, el panteón municipal de Ciudad Valles estaba cerrado, pero lleno de las flores de siempre y de velas. Con mi cara de Catrina me asomé a través de la reja, sin saber que en la Huasteca Potosina la gente no amanece junto a las tumbas, como en otras regiones.
Entonces, volví sobre mis pasos. La calle estaba viva: un hombre acomodaba más flores, mientras decenas de jóvenes bailaban rock metálico en un bar, con vista al camposanto. Esto es México en Día de Muertos.

La jornada siguiente, los cementerios se llenaron de música, comida y bebida. De alegría, de mariachis, de bandas y cantantes.
José Salomé Ramos Espinoza (45), de San Felipe Orizatlan, todos los años visita el panteón de su padre y de su hijo. Concurre con la familia y un trío de flautistas. Bailan alrededor de las tumbas. «Mis abuelitos me inculcaron eso. Trabajo para que mis hijos sigan festejando nuestro querido Xantolo», dice.
Gilmard Guerrero Bautista (33), de Tlalchiyahualica, suele concurrir el 3 de noviembre. «Hacemos una ofrenda en el panteón, comemos en familia, degustamos tamales, chocolate, pan. Nos gusta la tradición de Xantolo porque creemos que en esas fechas nuestros difuntos nos visitan», asegura.
José del Refugio Salazar Contreras (42) comienza a limpiar y pintar el panteón cada 28 de octubre. «Llevamos cuetes para anunciar nuestra visita y alistar todo para comer con ellos, tomando unas cervezas, escuchando música y bailando, que son cosas que a ellos les gustaba y que disfrutaban en vida. Al finalizar la tarde, limpiamos la tumba, dejando velas encendidas para despedirnos y visitarlos el próximo año», explica.
Al parecer, la presencia de las almas se siente. «Es como si estuviéramos en vida conviviendo con ellos. Se siente grato, sientes a tus difuntos contigo y ese agradecimiento de no olvidarte de quiénes son, que ocuparon y siguen ocupando una parte muy importante en nuestros corazones porque han sido personas muy amadas por nosotros», dice Manuel Terán Martínez (44). Los testimonios se repiten en cada rincón.
Por último, el 3 a la noche, en el “pueblo mágico” de Aquismón, en mi debut como visitante de un cementerio a la luz de la luna, recorrí las tumbas iluminadas y ornamentadas.
El silencio de los sepulcros con las flores perfumadas y las ofrendas frescas es un curioso contraste. Al final, se siente más grato de lo imaginado aquel fin de fiesta en el que vivos y muertos se abrazan hasta el próximo año.
Esta nota se publicó originalmente en el diario La Nación